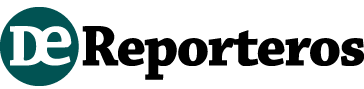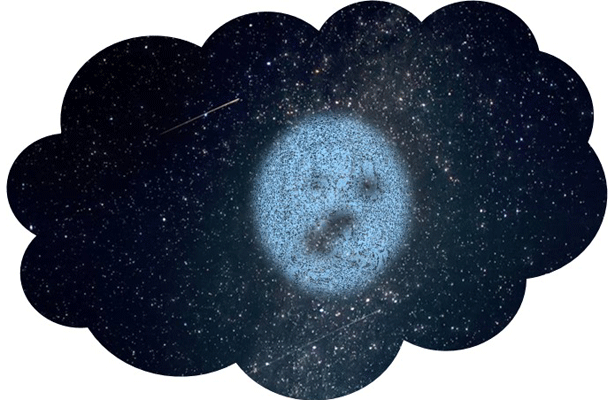
Si siguen de este modo muy pronto alcanzarán estrellas más distantes a no ser que en su empeño acaben con la especie y como yo les di el don del albedrío podrán poblar los astros o anular su existencia
Por Marcos E.C.
Hace muchos milenios, muchos milenios de milenios, Dios, en su eternidad, estaba solo.
Su lucha contra Luzbel había terminado y se encontraba triste vagando en las galaxias. De vez en cuando, sólo por distraerse, creaba nuevos soles cual cósmicos juguetes, que lanzaba a rodar en un inacabable tablero de canicas celestiales. En una de sus andanzas milenarias, tropezó con un Sol recién formado al que arrancó fragmentos que orbitaron en perfecta armonía sideral. Se fijó en uno de ellos, el tercero, y tuvo la ocurrencia de hacerlo diferente; apoyó en él su dedo ominipotente y dijo «sea», y volvió a su labor de continuar su creación por el universo.
Pasaron otros milenios de milenios y el planeta elegido tuvo oxigeno y mar, y el mar produjo vida que salió del mar y la vida en la Tierra se multiplicó en formas y tamaños. Un día, Dios -que nunca olvidaba lo que hacía- regresó a la Vía Láctea (así llamó a esa porción de universo), localizó aquel Sol, encontró aquel fragmento que quiso diferente, y se puso a observar lo que en él ocurría.
Vio que muchos millones de diminutos seres habían dominado la faz de aquel planeta, construían urbes que después afanosamente destrozaban y luchaban entre ellos con furia sin igual.
Se arrellanó en un cómodo sofá hecho de mil galaxias, regresó su memoria divina algunos siglos y se dispuso a contemplar su obra y ver lo que esos seres habían realizado al paso de los años.
A partir de ese instante, Dios ya no se aburrió. Su risa resonaba en el cósmico ambiente, provocando disloques entre miles de estrellas y cambios de energía de orden espacial. Le hacía mucha gracia la adoración al Sol; la forma en los hombres (como él los llamó), entendían su esencia sempiterna; las tablas de la ley y aquel afán de darle forma de trinidad y cómo algunos, se tomaban la atribución y se llamaban sus enviados o representantes para engañar a quienes los escuchaban.
Lo que más disfrutaba eran las guerras santas, el cómo utilizando su nombre de estandarte, se mataban por miles, ambos bandos pensando que él era mercancía de un comercio espiritual. El sutil equilibrio de los astros estuvo a punto de romperse de una carcajada, cuando supo del cielo y del infierno y aquella invención del limbo de los justos.
«A quien se porta bien, de acuerdo a sus ideas, lo mandan junto a mí, a quien se porta mal lo lanzan de mi esencia, pero aquellos que no merecen mi presencia, más tampoco mi ausencia, simplemente lo mandan al limbo de los justos, que quisiera saber dónde está».
Así pasaron centurias y observó las diversas formas que le daban; cómo a veces lo hacían bondadoso y otras veces terrible justiciero. Hubo un momento en que se puso serio al ver cómo los hombres clavaban en una cruz a un noble visionario, que solo quería orientar las conciencias confusas, por medio del amor.
Aquellos diminutos productos de su «sea» poseían, sin embargo, un dos excepcional: no tener barreras en su imaginación y lanzarse en empresas cada vez más audaces. En un microsegundo de su reloj divino, vio cómo de las flechas pasaban a explosiones de carácter nuclear, que se parecían un poco al mecanismo que él mismo utilizara como base primaria del génesis astral, y ocurrió que de pronto, aquellos divertidos y minúsculos seres saltaron del planeta y pusieron sus plantas en otro fragmento del sistema solar.
Dios se dijo entonces: «si siguen de este modo, muy pronto alcanzarán estrellas más distantes a no ser que en su empeño acaben con la especie y, como yo les di el don del albedrío, podrán poblar los astros o anular su existencia».
Y Dios, que era capaz de conocer el sino, bostezó levemente, abandonó su cómodo sofá del mil galaxias y otras vez deambuló, de nuevo triste y solo jugando a expandir el universo y hacer elástico el tiempo, otros muchos milenios de milenios.
Ilustración: Marcos E.C.