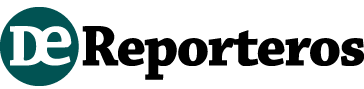Fue un primer recorrido para nosotros sin incidentes sin paros latosos sin aglomeraciones sin pedigüeños sin vendedores
Cumpleañero
Por Ricardo Burgos Orozco
Ahora que el Metro cumple 50 años de existencia no puedo dejar de recordar la primera vez que mi mamá me llevó a conocerlo. En aquel tiempo vivía en la colonia Toriello Guerra, en Tlalpan, y si Taxqueña se nos hacia lejana, imagínense las otras estaciones.
Como ir a otra ciudad, pero vimos en las noticias de la televisión que Gustavo Díaz Ordaz, el presidente y Alfonso Corona del Rosal, el regente, habían inaugurado la Línea 1 en 1969. En aquel tiempo era algo así como exótico, pero había mucha expectativa de la gente por conocerlo; decían que era uno de los mejores del mundo.
Al principio creo que la gente viajaba en el Metro más por turisteo y curiosidad, que por necesidad ¡Ah qué tiempos aquellos! Recuerdo que mi primer viaje fue en octubre de 1970. Si me preguntan el día por supuesto no me voy a acordar, sólo sé que fue domingo. Yo tenía 15 años de edad y a mi madre se le ocurrió llevarnos a conocer el nuevo transporte con el pretexto de ir a la Catedral.
Ese día mi hermana, mi hermano yo nos bañamos temprano, nos pusimos nuestras mejores galas, salimos de la casa y tomamos el tranvía –de esos amarillos muy bonitos—que nos llevó al Metro Taxqueña. En aquel tiempo no era como ahora, se veía todo muy moderno; no eran como los camiones que normalmente tomábamos y que había que pagarle al conductor.
Los boletos se compraban en una taquilla y los introducías en un torniquete –nos sentíamos en otro país, aunque en ese tiempo yo no conocía ni Toluca–, y entrabas a los amplios pasillos. Llegamos al andén y ya nos estaba esperando el impresionante gusano naranja, lustroso, casi nuevecito. La Línea 2 se había inaugurado apenas en septiembre de 1970. Ignorantes de las puertas automáticas, brincamos al interior del vagón con nervios y apresurados. Estuvimos a punto de dejar a mi hermanito Rubén, pero una madre salvadora lo jaló de un brazo y lo metió apresurada, no sin el consabido regaño al mayor, o sea yo, por descuidado.
Fue un primer recorrido para nosotros sin incidentes, sin paros latosos, sin aglomeraciones, sin pedigüeños, sin vendedores. Todavía recuerdo cuánto tiempo hacíamos en el famoso tranvía desde el centro del pueblo de Tlalpan hasta La Villa. Una eternidad, es decir, más o menos dos horas y escuchando todo el tiempo ese peculiar chacachaca del contacto de las vías con las llantas de fierro. Ahora de Taxqueña al Zócalo en el moderno Metro, llegamos en unos minutos y con toda la comodidad del mundo.
No sabíamos en qué salida bajarnos y aparecimos del lado contrario de la Catedral. Mi mamá se puso de malas, tomó a mis hermanos, uno en cada mano y yo atrás de ella. Como chamaco de 15 años y que pocas ocasiones había estado en el Zócalo, todo me llamaba la atención y volteaba para todas partes con la boca abierta –como perrito en Periférico– y apresuraba mis pasos cuando empezaba a rezagarme de la familia. Entramos al recinto religioso y me pareció impresionante.
Yo era un muchacho muy flaco, pecoso, despeinado y, desde siempre, muy distraído. Mi mamá y mis hermanos se empezaron a adelantar más mientras yo no podía cerrar la boca y los ojos de tantos tesoros misteriosos que admiraba. De pronto sentí un fuerte impacto en la frente y un dolor intenso en la cabeza, me la toqué, pensé que era sudor y era sangre que chorreaba intensamente y me inundaba la cara. Me había estrellado con una de las esquinas del ataúd de Jesucristo –creo que todavía está en el mismo lugar-.
Nerviosa, mi mamá corrió a auxiliarme y pedía a gritos apoyo. Llegó uno de los asistentes de la Catedral, sacó su pañuelo y me lo colocó en la herida para taponar la sangre. Él y otro me llevaron a la enfermería. Un doctor me dio cinco puntadas en la descalabrada y en tanto mi madre, al fin progenitora, no paraba de llamarme la atención y en decirme que jamás volvería a salir conmigo –lo cumplió durante años-.
Fue un regreso sin gloria del Zócalo a Taxqueña en aquel entonces moderno transporte anaranjado, pero igualmente el recorrido transcurrió sin contratiempos, excepto por la voz enérgica de mi hermosa madre que nunca paró de regañarme.
Confieso que yo me sentía importante porque la poca gente que iba en el vagón volteaba a ver mi parche en la cabeza. Ese primer viaje en el Metro nunca se me olvida; lo traigo grabado en la frente.