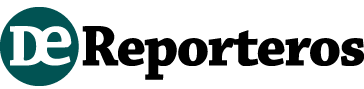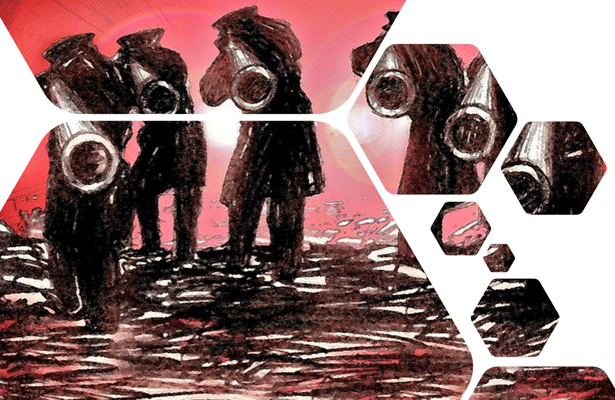
Entró el sargento y les dio algunas instrucciones a los sardos señalándome como si fuera yo el jefe de esa cuadrilla y al principal que hay que matar
Por Marcos E.C.
Poco antes de las seis, el portón de madera –pincelada rojiza sobre el ocre del adobe- se abrió cansadamente. Salieron primero cuatro federales cargando sus fusiles y tras ellos los sentenciados; el más joven casi un niño, caminaba recargado en el de mayor edad que le hablaba suavemente; el indígena, rechoncho e impertérrito y Crescencio, tranquilo, con el cigarro colgando de la comisura de sus labios. Cerraban la columna otros cuatro soldados y al final del pelotón, el sargento.
Los colocaron frente a la barda, en el otro extremo del patio, y el pesado silencio de aquella mañana fue roto solo por el clic metálico de ocho cerrojos de fusil.
Las órdenes fueron escuetas y la descarga atronó en el ambiente. Los cuatro cayeron desparramados en el piso, aún con vida, hasta que el sargento se acercó a cada uno y les aplicó el tiro de gracia.
No hubo canto de gallos aquella gris mañana. Sólo se oían, después de la ejecución, los ladridos lejanos de los perros y el monótono “tac-tac” de las botas de los soldados regresando a la puerta rojiza.
Todo había transcurrido en escasos minutos, los que estaban indelebles en la mente de Crescencio, cuando años después comentaba cómo había sido su fusilamiento ante los incrédulos compañeros que con el sorbían sus mezcales alrededor de una mesa de cantina costeña.
Pues, aunque no lo crean, a mí me fusilaron aquella mañana del ocho de abril de mil novecientos catorce, en Tepetzingo.
Eran pasaditas las seis de la mañana, cuando me pusieron frente al muro con los Díaz y el indio Martínez.
¡Cómo voy a olvidar esa noche! Durante todo el día previo estuvimos defendiendo la plaza como perros, pues el coronel Cruz había recibido órdenes de mi general Zapata de que aguantáramos lo más posible a los federales mientras él se movía a los rumbos de Ayala.
Nos pegaron durísimo con su artillería, y cuando el coronel dio la orden de retirada, llevábamos ya dos días de balacera y casi no teníamos parque. A nosotros nos agarraron de salida, pues estábamos cubriendo la retaguardia. No nos mataron ahí mismo de milagro, pero un tal coronel Castro, que era jefe de los pelones, estaba bien encabronado, y nomás dijo “a estos me los fusilan temprano, para que no digan que somos arbitrarios” y nos metieron a un caserón de muros de adobe. Al anochecer nos llevaron comida y cigarros. Se portaron bien aquellos pelones, hasta nos pasaron una botella de mezcal.
Un sargento se paró en la puerta y se nos quedó viendo harto rato sin decir nada. Luego preguntó si queríamos un cura. Ninguno contestó y el sargento dijo entonces –Será a las seis de la mañana.
Teníamos tiempo sin comer, los Díaz no quisieron probar nada, pero el indio Martínez y yo le entramos con ganas a nuestra última cena.
Tipo raro ese Martínez; casi no hablaba español; creo que era de la Huasteca. Yo no sé qué carajos hacia metido en la bola por Morelos, pero eso sí, era bien bragado en la pelea y con el machete era una fiera. Algo tenía muy dentro, como ganas de que se lo echaran. Siempre era el primero que le entraba a los chingadazos y el último en correr. Nunca tuvo amigos, pero todos respetábamos al indio Martínez.
Los Díaz eran otra cosa. El viejo era letrado, creo que fue maestro de escuela y siempre nos contaba cosas de la Reforma, de Juárez, respetaba mucho a Madero y hablaba rebonito. Siempre al lado de mi coronel Cruz, pues era él quien aparte de pelear y echar bala, le leía y escribía los partes que se mandaba con mi general Zapata y otros jefes revolucionarios. El chamaco era creo, su hijo menor o su nieto, pero de a tiro era un escuincle, diez y seis años. ¡Ya ni la chingaban los federales!
El viejo Díaz ya estaba con el coronel Cruz cuando yo le entré a la bola y el chamaco se nos unió poco después.
Se sentaron en un rincón y el joven llora que llora, y el viejo plática y plática y el indio Martínez chupa que chupa. Yo de plano me puse a fumar y a tratar de pensar claro. Aquello ya lo sabía, tarde o temprano me tenía que pasar. Total, para la pinche vida que había llevado, daba lo mismo morir.
Me llegó el recuerdo de la hacienda donde nací, allí cerquita de Tepetzingo donde estábamos esperando la muerte. Me acorde de mi padre, pegado al surco desde el amanecer, echando los restos, total, para nada. La vieja ya había muerto y solo quedábamos mi hermano Arcadio y yo.
¡A qué mi hermano Arcadio! Ese no se dejaba de nadie y yo me sentía bien seguro a su lado. Todo iba más o menos hasta que Arcadio se metió en aquella bronca. Recuerdo la noche en que llegó todo chorreado de sangre, con el paliacate tapándose la herida del cachete. ¡Canija cortadota que le habían hecho! “Acabo de matar al Silvio, padre, fue en pelea limpia” dijo “y ahora me tengo que pelar antes de que me agarren”
No se llevó ni comida, ni sus trapos alcanzó a agarrar, nada más se dirigió a mí y me dijo “Ahora solo quedas tu para cuidar al viejo” y me miró largo y creo que hasta vi como que quería llorar. ¡A qué mi hermano Arcadio!
Luego, el viejo se fue haciendo menos y poco después de que me casé, le dieron unos aires en el pecho y no más, ahí se quedó. El patrón me heredó las tareas. Total, ya estaba grandecito y de buen lomo, además tenía que mantener a mi vieja.
Sí muchachos, aquella noche estuvo cabrona. Me acerqué al indio Martínez y le pregunté si no tenía miedo. Nomás encogió los hombros y siguió bebiendo. Los Díaz traían lo suyo y no quise interrumpirlos; por un momento el chamaco se tranquilizó y hasta le vi sonriendo de algo que le platicaba el viejo. Afuera todo era silencio.
Fue por aquellos años cuando escuché por primera vez de mi general Zapata; que la tierra era para quien la trabaje. ¡Bueno fuera! Le decía yo a mi Conchita; “pero me late que a ese Zapata se lo van a echar, ya vez que el gobierno es cabrón”. Hasta que un buen día se armó la balacera en la hacienda y que llega mi coronel Cruz haciendo desmadre y medio. Nos juntó a todos y nos dijo que quienes quisiéramos nos fuéramos con él a la bola, que ya los patrones no lo eran más y que me animo. Cuando me di cuenta, ahí vamos la Conchita y yo, de revolucionarios, ¡que padre!
¡Que re chula era mi Conchita!, morena, su pelo lacio, de ancas grandes, ojos risueños y bien querendona; siempre jalando como las buenas hembras, hasta que unos federales hijos de la chingada me la mataron, ahí en una emboscada, cerquita de Iguala. Después de eso ya no me importaba la tierra ni la revolución ni nada; yo nomás vivía para matar pelones y me cae de madre que me chingué un montón.
Por eso ya no me importaba mucho que me fusilaran y ahí me tienen, piensa que piensa, tratando de recordar cosas bonitas, a mi Conchita, nuestra boda y lo que vino después; ¡que chula mi Conchita!
Cuando comenzó a clarear dije en voz alta “Ya mero es la hora”. El indio Martínez se acabó el resto de la botella de un sorbo y el joven Díaz comenzó a temblar y a gritar a toda voz: ¡a mí no! ¡a mí no! El viejo estaba entero, nomás abrazaba al chamaco que sollozaba, dándole consuelo y creo que valor también a los demás.
Recuerdo que hacía frío; toda la noche había llovido y cuando se abrió la puerta, entraron los federales todavía medio adormilados y con los ojos lagañosos y nos dijeron “ya párense, que ahí viene el sargento”
Encendí mi último cigarro y me di valor “Crescencio, que estos cabrones no vean que te rajas a la mera hora” porque la verdad en ese momento sentí como un hueco aquí en las tripas.
Entró el sargento y les dio algunas instrucciones a los sardos, señalándome, como si fuera yo el jefe de esa cuadrilla y al principal que hay que matar.
Después fuimos saliendo, primero cuatro pelones y después nosotros; yo iba primero, detrás el indio Martínez, seguido por el chamaco Díaz y por último el viejo, escoltados por otros cuatro pelones que completaban el pelotón de fusilamiento. Cuando se abrió la puerta pude ver solo neblina, que pintaba todo de gris. “ya estuvo que ni siquiera voy a poder ver de nuevo el sol, que poca madre”
El paseíto hasta la barda fue lo peor. Yo trataba de caminar derecho, pero las piernas como que me querían fallar. Dicen que en esos momentos pasa la vida de uno rápida, rápida, pero es mentira. Lo que se piensa es en la esperanza de que a la mera hora algo va a ocurrir y uno no se muere. Solo la esperanza del reencuentro con mi Conchita me daba valor para no orinarme en los pantalones.
Ya formados, oí el ruido de los ocho cerrojos –cabrones podrían haber cortado cartucho antes- y después la explosión de los disparos, ocho bocazas de fuego expeliendo muerte. Yo sentí dos fuertes chingadazos; uno en el hombro, aquí, miren para que vean que no soy hablador, y el otro en la pierna derecha. Caí al suelo, pero sabía que estaba vivo. Junto a mi cayó el indio Martínez con dos agujeros en el mero pecho.
Oí clarito los pasos del sargento y pude ver cómo le pegaba un tiro en la nuca al viejo Díaz, siguió con el chamaco y luego a Martínez.
Cuando me acercó el cañón de su cuarenta y cinco, me dijo “hazte el muerto Crescencio” y a la luz del amanecer, antes de que soltara el balazo que me rozó la sien, vi la cara sonriente de Arcadio, con su cicatriz en el cachete, ¡A qué mi hermano Arcadio!
Me recuerdo bien, fue el ocho de abril del catorce, allá en Tepetzingo, les juro que así pasó.
Ilustración: Marcos E.C.