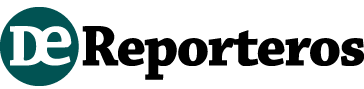Esto es veneno Nana ten cuidado no te vayas a confundir
Por Marcos EC.
El anormal aleteo entre las ramas del mangal distrajo su lectura en varias ocasiones, hasta que decidió cambiar los lentes y echar una mirada al follaje. Dejó su cómodo sillón de ratán y con el libro aún en sus manos salió de la agradable sombra de la galería, para entrar de lleno al patio interior de la casa sobre el que caía la luz intensa, casi a plomo, de las primeras horas de la tarde. Caminó lentamente –los años comenzaban a pesar- hasta la nueva sombra protectora del árbol. El sonido de un ave golpeando las hojas, lo guió hasta identificar a un gorrión, que hacía inútiles esfuerzos por volar entre la maraña de hojas, ramas y frutos, hasta que agotado cayó a sus pies. Acomodó el libro bajo su brazo, tomó a la pequeña criatura con delicadeza y regresó con ella a la galería.
Dejó el libro sobre la mesa, entre los platos sucios que aún no había levantado Nana Marcela y se sentó de nuevo en su sillón, manteniendo el pajarillo en su regazo, mientras volvía a cambiarse los lentes. En sus manos el gorrión palpitaba intensamente y con extremo cuidado fue recorriendo con la yema de sus dedos aquel cuerpecito, hasta que sintió la humedad de la sangre al rozar el ala. Entreabrió el plumaje para localizar la herida. Los huesillos estaban dislocados.
– ¡Nana Marcela! – gritó.
– Ya voy, ya voy. No estoy sorda- refunfuño esta desde la cocina.
Nana Marcela era unos pocos años mayor que don Pancho. Era la nana de una ilusión; del hijo siempre esperado. Tenía 16 años, cuando en la casa había una nana de verdad, la que don Pancho, quien entonces era un chiquillo – ¿A qué vienes aquí? Yo ya tengo nana. Pero no importa, tú serás la Nana Marcela- y así se llamó para siempre desde entonces, con ese nombre compuesto la conocieron todos.
– Que tanta prisa, ya iba a recoger los platos. Aquí está el café, me imagino que para eso me hablabas. ¿Y ese pájaro?
– Tráeme un poco de agua en un plato y ve si hay algo de alpiste, del que tienes para los canarios.
– ¿Canarios? ¡Ay Panchito! Estás tan metido en tus libros que ya no te acuerdas de nada. Los canarios murieron hace un chorro de tiempo- y se retiró meneando la cabeza.
Palpó con cuidado el ala, hasta que sintió la parte afectada. Sujetó al pajarillo fuertemente y con un rápido movimiento, colocó los huesillos en su lugar y los mantuvo así, un rato entre sus dedos índice y pulgar. Pancho sabía mucho de aves. Fue su mayor afición cuando niño. Cazar pájaros con todos los medios a su alcance, para después estudiarlos, sobre todo las alas, pues quería entender cómo podían volar.
– Aquí está el agua y un poco de pan para ese Pichiluca, que se va a morir de todos modos.
– “Pichiluca”. Así te vas a llamar- y le acercó el plato introduciendo el pico en el agua.
El gorrión levantó la cabeza varias veces y luego picoteó las migajas directamente de la mano de Pancho.
– Sujétalo así, como lo hago yo, con los dedos aquí. No lo sueltes y ven conmigo.
Se dirigieron hacia la biblioteca.
Sacó de un cajón del escritorio unas tijeras, un carrete de hilo y una carpeta de cartón. Cortó varios cordones y formó, doblando los cartoncillos, un minúsculo cabestrillo, el cual sujetó cuidadosamente al ala.
– De todos modos, se va a morir- insistía Nana Marcela.
– Pásamelo con cuidado- y regresaron los tres a la galería.
Aquella noche Don Pancho no durmió solo, como lo hacia durante los últimos diez años, ya que Pichiluca estaba a su lado, anidado en el viejo suéter de lana, prenda favorita que Don Pancho usaba cuando refrescaba la tarde.
Despertó varias veces durante la noche comprobando el estado del pájaro y tardaba en dormir de nuevo. En esas duermevelas, llegaron a su mente recuerdos de épocas pasadas. Recordaba al abuelo, que construyó aquella casona tan peculiar, sin ventanas al exterior. Era de origen árabe y en el pueblo se decía que esa casa era producto de sus enormes celos. La abuela era una belleza y para ella diseñó la casa alrededor del patio, con el corredor abierto. Don Pancho se preguntó alguna vez el porqué de esa introversión arquitectónica y llegó a la conclusión de que, al abuelo, tampoco le gustaba el exterior.
El trino de Pichiluca le despertó temprano a una hora inusual para él, acostumbrado a las vigilias de biblioteca. Acercó la mano al gorrión y acarició su cabecita.
– Tú vas a salir de esta, Pichiluca- le dijo suavemente.
Al cabo de unos días le retiró el cabestrillo y palpó el ala. Todo parecía estar bien salvo que Pichiluca ya no era simétrico, pues el ala herida había quedado ligeramente más baja. Se dirigió con él a la galería y lo lanzó suavemente al patio. El gorrión aleteó torpemente y logró mantener un tímido vuelo a poca altura del piso. Lo recogió de nuevo y le impulsó un poco más alto. Pichiluca logró una mejora.
– Tienes que ejercitarte, pequeño.
Durante un tiempo, Don Pancho tenía un compañero en sus lecturas. Pichiluca deambulaba sobre la mesa, picoteaba las sobras de la comida, se posaba en su hombro y trinaba cada vez con más entusiasmo, hasta que un día, dueño de nuevo de todas sus facultades, salió de la galería, hizo una pequeña escala en el mango y desapareció por el rectángulo azul del patio.
Don Pancho regresó a la rutina de su vida. Se levantaba ya entrada la mañana y salía a la galería camino al cuarto de baño. Regresaba a su dormitorio y se aseaba en la vieja jofaina. Se enjabonaba con la brocha de mango de carey y afilaba la navaja en la tira de piel que colgaba de la pared. La ceremonia de afeitado le llevaba un buen tiempo. Se vestía después con la cómoda ropa siempre pulcra y limpia – Nana Marcela lo mimaba como a un niño- se ajustaba los tirantes y los anteojos y salía a la galería para tomar el desayuno. De vez en cuando echaba una ojeada hacia donde estaba el mango, para después del alimento, disponerse a leer el periódico que puntualmente le llegaba día tras día, lo que le consumía el resto de la mañana. Pasaba a la enorme biblioteca, anexa a su dormitorio y continuaba la gigantesca tarea de clasificación. Aquellos anaqueles que cubrían las altas paredes contenían miles de libros. Gran parte de ellos estaban ahí desde que Pancho tenía conciencia; muchos otros se habían incorporado a través de los años, merced a la afición de su padre, a quien debía su gusto por la lectura; y aún llegaban, de vez en cuando, en respuesta a sus pedidos por catálogo. Anotaba en las tarjetas el tema de cada volumen, el autor, el título, la ubicación en el anaquel y una sinopsis del contenido siguiendo un procedimiento de archivo ideado por él.
Llegaba así la hora de la comida al principiar la tarde, servida en la galería, donde siempre le acompañaba algún libro o manuscrito.
Se pasaba ahí leyendo hasta que caía la tarde y regresaba a la biblioteca, donde ya le esperaba la cena ligera que Nana Marcela había dejado en el escritorio.
Algunas tardes salía al pueblo, se detenía a charlar en la farmacia con Don Rafael, amigo de la infancia y regresaba a continuar con su esmerado trabajo de bibliófilo, hasta bien entrada la noche.
Ese era el tipo de vida por él elegido desde que quedó viudo. Ya no tenían sentido más que sus libros y sus recuerdos. Fue liquidando los negocios y encargó a un administrador el manejo de sus rentas.
– Ese señor te está robando Panchito- Continuamente le repetía Nana Marcela.
– Que importa mujer, para nosotros dos sobra.
Efectivamente solo quedaban ellos dos. No hacia tantos años – ¿o eran muchos? – la casona estaba llena de vida; vivían aún los abuelos y los padres, la vieja Nana y su mujer.
El salón de la izquierda del zaguán fue testigo de fiestas y tertulias literarias. En el gran comedor se servían banquetes –sobre todo cuando su padre trató de incursionar a la política- que gozaban de fama en el pueblo. Ser invitado por su familia era un honor y al éxito social se sumaba también el éxito en los negocios, que su padre, abogado de gran prestigio, incrementó y que Don Pancho continúo desarrollando.
Pero murieron los abuelos, casi al mismo tiempo y sus padres ocuparon el dormitorio principal junto a la biblioteca, al otro lado del zaguán y la habitación ocupada por el matrimonio, se clausuró. Después murieron sus padres y pasaron a ocupar el dormitorio él y su mujer, y se clausuró también su antiguo cuarto. La biblioteca era el centro de actividad; era el imán de generaciones.
Solo quedaban Nana Marcela y él, en aquella casona desde hacía diez años. Cuando vivía Esperanza su mujer, la actividad en la casa aún persistía; los cuartos al final del patio –almacenes de grano y bodegas- estaban todavía en uso y el salón y el comedor se mantenían abiertos. Murió también la vieja nana y se cerró otra habitación – La casa se reducía al ritmo de los fallecidos- pero cuando le tocó el turno a Esperanza, la actividad se redujo al dormitorio, la biblioteca –siempre la biblioteca- el baño, la cocina –su puerta independiente era el segundo contacto con el exterior- el servicio y claro, la galería de sombra acogedora.
En la galería estaba una tarde cuando sintió un aleteo familiar. ¡Pichiluca había regresado! Siguió sus trinos hasta el mango y vio al gorrión haciendo un nido.
– con que esas tenemos. Resulta que no eres “el” Pichiluca, si no “la” Pichiluca- y Don Pancho aplaudió regocijado como un niño.
– ¡Nana Marcela, ven mira quien a regresado!
La vieja llegó al mango y dijo decepcionada – ¡ay Panchito! Déjate ya de tantos chicoleos con ese pájaro. Yo hasta pensé que había llegado una persona.
De esta casa las personas se van – pensó don Pancho- sólo Pichiluca ha regresado.
Cuando las dos crías salieron del cascarón, se dedicó a buscar gusanos en el descuidado patio. Los dejaba sobre la mesa y Pichiluca los recogía con su pico, para llevarlos al nido.
También puso un plato con agua junto al tronco del mango y todos los días la cambiaba para que estuviera fresca.
Pronto comenzaron las clases de vuelo y Don Pancho disfrutaba siguiendo las peripecias de los pajarillos. Todas las mañanas le despertaba el trinar de aquel trío desde la ventana y por eso se volvió madrugador. Don Pancho reía de nuevo y hasta Nana Marcela comenzó a encariñarse con los nuevos habitantes de la casona. De nuevo había alpiste en la cocina. Sí, Pichiluca y sus crías habían decidido quedarse. Pero después comenzaron a llegar los otros…
Primero fueron los cantores. Arribaron por decenas algún amanecer. Don Pancho reconoció el silbido alegre de los clarines, los pequeños dominicos de pecho verde amarillo, los copetudos cardenales de rojo brillante y las calandrias de plumaje marrón y pecho anaranjado.
El concierto matutino aumentaba en intensidad y tonos cada mañana y el alpiste se comenzó a comprar en mayores cantidades; varios recipientes se colocaron en el patio y el mango se llenó de nidos. La casa de nuevo estaba activa. El tiempo de Don Pancho se distribuyó entre sus amados libros y la atención a los pájaros que cada día llegaban en número creciente. Nana Marcela comenzó a protestar. Aquello era un manicomio. ¿De donde llegaban tantos pájaros? Lo único que ella sabía era que comían como desesperados y el trinar la estaba volviendo loca.
– Mira, Nana Marcela, aquellos que se suspenden en su vuelo, son chupamirtos, se alimentan de la miel de las flores.
– ¿Pero cuáles flores Panchito? Si en este patio no hay más que pasto y arbustos. Parecen abejotas; pájaros que se paran en el aire. ¡Esto es cosa del demonio!
Cuando llegaron los inútiles, Don Pancho comenzó a preocuparse. Las tórtolas se posaban en las ramas observando, no cantaban, sólo comían. Luego los pichos, negros, de grandes colas que graznaban desentonando con los cantores, y las huilotas de volar bajo, escondidas siempre entre la maleza.
Los pájaros comenzaron a anidar en las vigas de la galería y ya era frecuente verlos caminar por las baldosas. Pichiluca se había perdido entre sus congéneres y Don Pancho tomó una decisión: suprimiría la comida y el agua.
Así lo hizo, pensando que los pájaros saldrían del patio para buscar alimento en otra parte, pero, al contrario, seguían llegando.
Una tarde cuando Nana Marcela le sirvió la sopa, una veintena de aves ocuparon la mesa y rodearon el plato. Los espantó con la servilleta, pero regresaron en mayor número y se lanzaron sobre el pan, el agua de limón, y la fruta. Don Pancho tuvo que levantarse y comer dentro de la cocina. Aquello comenzó a no gustarle. Tal parecía que los pájaros querían adueñarse de su casa.
Después los chupamirtos comenzaron a seguirlo a todas partes, con su acelerado aletear junto a sus orejas; era inútil espantarlos regresaban siempre y Don Pancho decidió encerrarse en su biblioteca. Los pájaros eran ya, los amos absolutos del patio y la galería.
Pero un día encontró un nido entre Homero y Platón y eso lo sacó de quicio. Tomó el nido y furiosamente lo arrojó al patio, regresó a los estantes y cuidadosamente se puso a revisar, allí estaba otro, junto a Calderón de la Barca y otros más sobre los tomos I y II del Quijote. Se dio cuenta que sobre el enorme Bokhara que cubría el piso de la biblioteca había innumerables manchas de excremento pisado y Don Pancho que desde hacia varias semanas se sentía revitalizado con tanto trajín, salió presuroso a la galería, pateando pájaros, plumas y nidos, rumbo a la cocina.
Nana Marcela ¿te has fijado si los pájaros están entrando a las habitaciones?
– No sé si en otras, pero mi cocina está llena de estos condenados. Mira nomás Panchito. Mira como esos gorriones pican el costal de harina; mi azúcar, se han comido lo que nosotros usamos en un mes. Te digo que esto es cosa del demonio. Yo creo que mejor nos vamos de aquí Panchito; me late que un día de estos nos van a querer matar a picotazos.
– ¿Irnos? ¿nosotros? ¡ellos son los intrusos! Tú veras cómo acabo con todos- y Don Pancho regresó a la biblioteca, tomó su suéter de lana y salió a la calle, cerrando antes las puertas y ventanas de la galería.
Se dirigió a la farmacia y preguntó:
– Rafael ¿Tienes veneno para pájaros?
– ¿Veneno para pájaros? No, tengo para cucarachas, para ratas, todo tipo de insecticidas, pero ¿veneno para pájaros? Qué pasa compadre, ¿a quién se le va a ocurrir envenenar a los pájaros?
– ¿Cuál es el más fuerte?
– El de cucarachas. Oye Pancho ¿Qué es lo que está pasando en tu casa, que la Nana Marcela anda contando historias de pájaros y demonios?
– Dame un costal del de cucarachas- respondió Don Pancho en tono cortante y severo a su amigo.
– ¿Un costal? ¿Estas loco? Sólo hace falta un poquito mezclado con leche.
– Bueno, véndeme todo lo que tengas.
Regresó a la casa con dos paquetes bajo el brazo y entró por la puerta de la cocina.
– Nana Marcela, ve con el lechero y que traiga ahora mismo 2 botes grandes.
– Y ahora ¿porque tanta leche Panchito?
– Para los pájaros. ¿te acuerdas donde está la regadera grande que usaba la abuela?
– Que se yo Panchito, ha de estar en la bodega, me imagino- respondió algo turbada.
Don Pancho fue a la biblioteca sin mas explicaciones y buscó el mazo de llaves de las habitaciones. Separó las de la etiqueta de la bodega y se dirigió a la parte posterior de la galería. Hacía muchos años que aquel local no se abría y tuvo que luchar buen rato contra el candado hasta que éste entre chirridos, cedió. Encontró la regadera entre un montón de trebejos y regresó con ella a la galería.
Cuando llegó la leche, la fue vertiendo en las palanganas que habían servido de bebederos para los pájaros, mezclándola con el veneno.
– ¿Qué haces Panchito?
– Esto es veneno Nana, ten cuidado no te vayas a confundir.
Llenó después la regadera y comenzó a caminar lentamente, primero la galería y después el jardín espantando a las chalinas que aleteaban entre la maleza, siempre con los chupamirtos junto a sus orejas.
Regresó a llenar de nuevo la regadera y vio junto a las palanganas a varios pajarillos en el piso, tiesos.
– Ahora verán quien manda aquí- y continuó su labor destructiva hasta bien entrada la tarde.
Aquella noche, soñó con pájaros, miles de pájaros de todo tipo y color que lo seguían camino al mar bajo el influjo de su flauta mágica, cuando el zumbido de los chupamirtos en sus oídos le despertó. – ¿No se dio cuenta al cerrar la puerta del dormitorio, que se habían introducido?-
Brincó de la cama y salió a la galería ahora silenciosa. Estaba amaneciendo, pero la luz ya era suficiente para contemplar la escena.
Cientos de pájaros caídos estaban por todas partes, tiesos con el pico abierto.
Corrió al dormitorio de Nana Marcela
– ¡Nana, ¡Nana, despierta! ¡Saca las escobas, el veneno dio resultado!
Escuchó solo un trino, conocido, amable. Era Pichiluca que posada en una rama del mango parecía regocijarse con él.
El montón de cuerpecillos fue apilado en un rincón y la fogata produjo un humo denso que escapaba por el patio, propagando un desagradable olor a muerte. Don Pancho y Nana Marcela no se dieron cuenta que, atravesando la cortina de humo, comenzaron a llegar nuevos intrusos, hasta que los trinos y graznidos –mas graznidos que trinos- llenaron el ambiente.
– Yo me voy Panchito y tú te vienes conmigo- grito Nana Marcela para dejarse oír- nos vamos ahorita mismo a la casa del centro.
– ¿Y los libros Nana? ¿Y mis libros?
– Luego vendrás por ellos, pero vamonos antes que estos pajarracos acaben con nosotros.
– No, vete tú, yo tengo que quedarme. Algo se me ocurrirá.
A partir de ese momento Nana Marcela se mudó de la casona y clausuró su cuarto. Cada mañana entregaba una canasta con comida que Don Pancho introducía hasta la biblioteca, protegiéndola con su cuerpo, hasta llegar al único lugar donde prevalecía relativa calma, pues había logrado mantener fuera a los pájaros y solo algunos cuantos aleteaban a su antojo en la habitación.
Ya no leía, ni llenaba más sus fichas. Se pasaba el tiempo ideando estratagemas de exterminio. Se encontraba desaliñado y la barba de varias semanas, añadía a su rostro cansado, aquel aspecto enfermo.
Logró varios éxitos, como aquel de abrir de par en par las puertas de los cuartos clausurados, permitiendo la entrada de los pájaros, para luego, sigilosamente, cerrar las puertas de golpe, encerrando así a muchos de ellos. Aquella operación repetida llenó las habitaciones y fueron muriendo las aves, lo que a su vez invadió la casa de un hedor, que ya se hacía insoportable.
Se levantaba al amanecer con los chupamirtos junto a sus orejas y atisbaba por la ventana. Si veía el patio calmado, abría con cuidado la puerta y caminaba por la galería cuidando de no resbalarse y caer con la alfombra formada de excrementos.
– ¡Largo de aquí, intrusos! ¡largo! – gritaba manoteando.
Una mañana, muy temprano, llegaron Nana Marcela y Don Rafael, tratando de disuadirlo de continuar con esa lucha.
-Pancho ¡mira nada más en qué estado te encuentras! te vienes ahora mismo con nosotros, tienes que ver a un médico- le dijo desde el zaguán –déjame ver que desastre es este- y se introdujo resuelto a la galería. Regresó boquiabierto y espantado.
-Esto es peligroso compadre, no se cómo sucedió esto, pero los pájaros se han apoderado de tu casa. Tienes que salir de aquí inmediatamente- y lo condujo tomándole del brazo hacia la puerta.
– Déjame Rafael- dijo al tiempo que se liberaba de su amigo.
– Este es asunto mío y yo veré cómo lo resuelvo- y regresó a su biblioteca.
Una noche, planeando acciones de contraataque recordó un sistema que usaba en sus años infantiles para atrapar aves vivas y después estudiarlos y si eran cantores, venderlos de casa en casa. Su sistema consistía en aplicar a las ramas de los árboles un tipo de goma viscosa y transparente, que adquiría en la farmacia y mezclaba con agua, la que daba excelentes resultados. Sólo había un problema. Si salía a comprarla, suponiendo que aún existiera, Rafael no lo dejaría regresar a casa.
Estuvo cavilando un buen rato, hasta que encontró la solución ¡chapopote! Debía haber chapopote en la bodega y el resultado tenía que ser similar.
Prendió la luz de la galería y se aventuró. Nunca había salido de noche. Los pájaros dormían, no había peligro.
Revolvió todo en la bodega, hasta que por fin encontró un enorme tambo de chapopote endurecido. Tomó una barreta de acero y comenzó a picar y golpear hasta que logró convertirlo en lajas. Llenó con ellas un saco, encontró un recipiente adecuado, desbarató algunos muebles viejos y consiguió gasolina y algunas brochas de pintor, endurecidas y resecas y amontonó todo en la galería.
Regresó a la biblioteca agotado y durmió pesadamente el resto de la noche.
Los pájaros observaban su tarea intrigados cuando al amanecer prendió la fogata y comenzó a derretir el chapopote.
Durante todo el día se dedicó a aplicar la negra y pegajosa mezcla por todas partes. El mango quedó hecho un desastre, el piso de la galería intransitable, las vigas, las paredes el interior de los cuartos, toda la casa tenía manchones negros en piso y paredes y un gran número de pájaros luchaba inútilmente para librarse de aquella masa caliente, que se adhería a las patas y al plumaje, mientras otros revoloteaban buscando asideros más seguros.
Al día siguiente se levantó antes del alba para contemplar los resultados de su plan. Cuando la luz del sol comenzó a inundar el patio, los pájaros estaban ahí, como siempre, pero la mayoría no volaban; se dio cuenta entonces que casi todas eran aves mayores, negras. Los graznidos eran insoportables –los cantores se habían ido- pero las carcajadas de Don Pancho se dejaron oír.
– No contaban con eso. ¿Verdad malditos? – y brincaba jubiloso entre el chapopote y los indefensos cuerpos de los pájaros.
El mango se llenó de frutos negros cuando las patas se doblaron por el esfuerzo de tratar de liberarse y las vigas de la galería estaban repletas de colgajos informes.
En la biblioteca hizo un recuento de sus logros y aquella noche durmió bien por primera vez en semanas, pero al siguiente día vio que la victoria había sido temporal.
¡Allí estaban de nuevo! Estaban entre los cuerpos caídos, encontrando nuevos lugares de apoyo, incluso sobre los mismos cadáveres, lanzando graznidos interminables.
Nana Marcela llegó esa tarde con el cura.
– Traje al padre Jacinto para que bendiga este infierno; Pancho el ruido y la peste se perciben desde cuadras atrás, ¡vamonos de aquí!
Mientras, el padre llego a la galería. Con ojos desorbitados trataba de asimilar aquel panorama, mientras con su diestra tomaba el hisopo. “asperges me, domine, hisopo et mundabor…” Para salir casi corriendo de aquel lugar.
Una vez en la seguridad de la calle solo atino a balbucear: – Don Pancho, no sea usted terco, deje esta casa de una vez.
Cerró la puerta sin mencionar palabra y regresó a su reducto, para seguir planeando el siguiente combate.
La mañana siguiente al abrir cuidadosamente la puerta de la biblioteca, dado al estado del piso, Don Pancho trastabillo dejando caer los anteojos que se estrellaron en las baldosas, al recogerlos dejó la puerta entreabierta. Los aleteos y graznidos le obligaron a taparse la cara, mientras docenas de pájaros irrumpieron en su biblioteca.
Desde la galería, alcanzó a ver como pudo, cómo se apoderaban de su recinto sagrado, como picoteaban los libros con ávidos picos, como mancillaban su escritorio, como todo se teñía de negro.
Se dirigió cabizbajo a su viejo sillón de ratán, tanto tiempo abandonado y se dejó caer en él ignorando la suciedad que lo cubría.
Los chupamirtos se acercaron más a sus orejas, se acerco la mano al rostro a fin de enjugarse las lágrimas cuando oyó un aleteo breve y enérgico a su derecha: un chupamirto había caído al suelo. Después lo mismo el de la izquierda: el segundo chupamirto se desplomó también. Dejó de oír aquel zumbido al que ya estaba habituado.
Enfocó la vista y vio a Pichiluca posado en el borde de la mesa. Le extendió su temblorosa mano y el pequeño gorrión brincó a su dedo índice y comenzó a trinar.
Los graznidos se acallaron y por unos minutos solamente se escuchó el bello canto del ave.
Don Pancho sonreía; acercó al pajarillo a su cara y le susurró tiernamente:
– Gracias, Pichiluca, gracias.
Pichiluca emprendió el vuelo. Don Pancho fue siguiendo los gráciles giros en el patio y no le apartó la vista hasta que se perdió en el rectángulo azul. Continuó contemplando el cielo, adivinando figuras perezosas en las blancas nubes, como cuando era un niño. Después bajó la vista al pretil del patio. Allí los vio alineados.
Comprendió que la lucha tocaba a su fin. ¡Los buitres acababan de llegar!
Ilustración: Marcos EC.
@ecmarcos