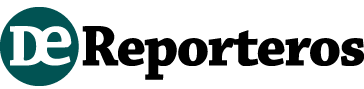Por Marcos E.C.
Aquel semáforo en rojo invariablemente me detenía a tres calles de mi casa camino a la oficina, y ella siempre estaba ahí, vestida de colorines, con su rebozo cruzado al pecho, su amplia falda bajo la que se adivinaban otras muchas que me recordaban a las faldas con crinolinas que se usaban en los años sesentas, y su caja de chicles en la mano. Era bajita, delgada, de piernas flacuchas, trenzada y ligeramente bizca. Tenía entre catorce y quince años y estaba pletórica de actividad.
Rápidamente pasaba su mercancía ante las ventanillas de los vehículos, la ofrecía sin insistir, dignamente. Cruzaba una mirada conmigo y continuaba su trabajo.
Me di cuenta que su vientre se abultaba a medida que pasaban los meses y su mirada siempre brillante se tornó triste. Trataba de ocultar su gravidez, con el rebozo ahora amarrado alrededor de su cintura.
Dejó un tiempo de ir al crucero y, un buen día, la vi de nuevo. Su rebozo ahora estaba más suelto cobijando un bulto a sus espaldas y su rostro era aún mas triste.
La llamé y se acercó con su caja de chicles. Deposité un billete sobre su mercancía. Al ver la denominación me ofreció toda la caja –es para tu niño- le dije al momento en que se la devolvía. Me miró sorprendida y una tímida sonrisa mostró sus blanquísimos dientes, era una hermosa sonrisa.
Al día siguiente se acercó a mi auto y me ofreció una cajita de chicles, quise pagársela, pero se negó sonriendo de nuevo. A partir de ese día siempre fue la misma escena; al acercarme a la esquina, corría a ofrecerme los chicles y una sonrisa.
Fui depositando las cajitas en la guantera del auto y así me percaté que me había regalado una cantidad mayor que el contenido total de su mercancía diaria.
Para ella los chicles que me obsequiaba, no tenían valor comercial. Eran simplemente un medio de comunicación conmigo. Pensé la manera de continuar ese diálogo sin ofenderla y un día cuando me ofreció su cotidiano chicle, le entregué una tablilla de chocolate. La aceptó sonriendo. Al alejarme pude ver por el retrovisor, cómo quitaba el papel dorado y compartía la golosina con el chiquillo que medio dormía, recargado en el árbol del camellón.
A partir de ese momento, establecí con ella una perfecta sociedad de trueque: un chicle, un chocolate; una sonrisa, un chicle; una manzana, una sonrisa; una golosina, una sonrisa.
Salí de la ciudad una temporada para atender algunos asuntos de mi trabajo, y al regresar no la encontré en su lugar. Pregunté al agente de tránsito y me dijo que no había vuelto desde hacia un tiempo. Tal vez su explotador la cambió de crucero, o había sido de nuevo engañada, o quizás tomó la mejor decisión y volvió a su pueblo.
A cambio de ella, apareció un mugroso de camiseta cochambrosa en la que se leía un descolorido “soy cabrón y qué” y pantalones mal fajados que insistía en limpiarme el parabrisas y venderme tapetes, tapones y hules para los limpiadores.
Decidí en ese instante cambiar de ruta. Aquella esquina no tenia el menor sentido sin su sonrisa.
Ilustración: Marcos E. C.