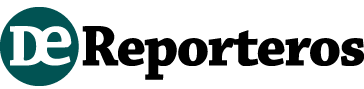La gente del pueblo creía más en Pulguita que en las crónicas de la parroquia o de la presidencia municipal
Por Marcos E.C.
Nadie recordaba cuándo y cómo llegó al barrio, era como la vieja fuente, la barda o el terreno baldío, siempre había estado ahí.
Usaba un morral al costado y se apoyaba en un cayado de encino más largo que él. Nadie sabía su nombre, todos le llamábamos “Pulguita”.
Era enano, cabezón y patizambo; era doblemente jorobado de espalda y pecho, tenía el cabello ralo y olía mal. Vestía un viejo gabán, una enorme bufanda de lana, un sombrero arrugado y unas desgastadas botas de soldado.
Todas las mañanas recorría las calles haciendo sonar su báculo contra el piso, y todas las mañanas alguien le gritaba desde alguna ventana: ¡Pulguita, tengo algo para ti! Y una hogaza de pan, un trozo de queso o una fruta caía al fondo del morral. Cuando tenía suficiente, respondía orgulloso ante las nuevas dádivas: ¡no necesito limosna para comer! Los vecinos sabían entonces que pulguita tenía asegurado ese día el alimento.
En realidad, era pacífico, solamente se volvía agresivo cuando los pequeños del barrio le gritaban ese estribillo burlón: ¡Pulguita y la flaca se quieren y pronto se van a casar! Entonces corría tras ellos blandiendo su palo –calumnia, mentira, desgraciados- y en más de una ocasión, algún descalabrado llegaba a su casa llorando –fue Pulguita, yo no hice nada- solo para recibir tremenda reprimenda de sus padres.
Deambulaba todo el día, hablando solo, aceptando de vez en cuando un vaso de vino y en las tardes llegaba al atrio de la iglesia, se sentaba en el mismo banco de piedra y comenzaba a sacar migajas de su morral, para alimentar a las palomas, que mansas se acercaban a él sin ningún temor.
Tal vez fuera un poco loco, pero idiota no era. Tenía un hermoso timbre de voz grave y hablaba pausadamente; con buen léxico. De todos sus defectos el que de verdad le molestaba era su estatura y cualquier adulto que quisiera hablar con él viéndole a los ojos, tenía que inclinarse, pues Pulguita levantaba la vista sólo para ver el cielo, las estrellas o las torres de la iglesia. Quizás por eso prefería hablar con niños o las palomas.
Conocía el origen de los nombres de todas las calles de la colonia, las leyendas de cada uno de los rincones, los secretos de todas las plazuelas y la gente del pueblo creía más en Pulguita que en las crónicas de la parroquia o de la presidencia municipal.
Al terminar la tarde se levantaba de su banco, caminaba pausadamente, haciendo sonar su bastón y se perdía entre las callejuelas, bajo el sol que se dispone a descansar.
Nadie sabía dónde dormía, pero al día siguiente allí estaba de nuevo, como un indispensable elemento del paisaje urbano.
Por eso llamó la atención que aquella mañana, Pulguita no apareció en el barrio. Tampoco en la tarde llegó al atrio de la iglesia. Encontraron su cuerpo bajo el arco del puente de piedra. Su rostro estaba tranquilo, casi hermoso, con la quietud que solo un muerto puede tener. Paz, era la faz de la paz.
Lo trasladaron a la funeraria y desde allí todo el barrio lo acompañó al cementerio. Fue un entierro muy importante, allí estábamos todos, niños, adultos, las palomas.
Lo enterraron junto a su gabán, su sombrero arrugado, su enorme bufanda de lana, su morral y sus gastadas botas de soldado.
Alguien clavó su cayado sobre la tapa de pino. Quisieron depositarlo en una caja de niño, pero por sus gibas no cupo. Lo bajaron a la fosa en un cajón de adulto.
Ilustración: Marcos E.C.