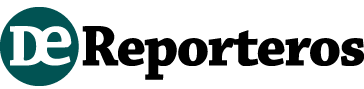Betty Cuevas
Docente
México es, desde hace décadas, un territorio donde las literaturas extranjeras no sólo llegan: arraigan, disputan espacios, fundan conversaciones nuevas y expanden los límites de la sensibilidad local. No es casual. Hay una cualidad porosa en la vida cultural mexicana: una disposición a escuchar lo que viene de fuera, a permitir que otras historias intervengan en la propia, a dejar que las migraciones —voluntarias, forzadas o intermitentes— abran huecos por donde se filtra una imaginación distinta. La extranjería literaria, lejos de funcionar como un gesto de exotismo turístico, se convierte aquí en una forma de cohabitación: un modo de habitar el país junto con quienes lo escriben desde la distancia y desde la cercanía simultánea.
En años recientes, la aparición de autoras extranjeras en la escena mexicana ha sido especialmente decisiva. Se podría decir que algo se reordenó cuando México comenzó a leer, con mayor detenimiento, miradas femeninas provenientes de realidades conflictivas, geografías fracturadas o tradiciones literarias que no coincidían con el canon mexicano tradicional. La salvadoreña Jacinta Escudos, por ejemplo, no llega a México como una visita ilustrada, sino como un espejo incómodo. Su literatura y su presencia en actividades culturales mexicanas encarnan la experiencia de Centroamérica en toda su crudeza: migración, desigualdad, desaparición, violencia de género, pero también una voluntad de resistencia que no se formula desde el heroísmo, sino desde la intimidad y la observación minuciosa del dolor. Sus participaciones en talleres, mesas de discusión y festivales suelen dejar una huella profunda: estudiantes y jóvenes escritores encuentran en ella no sólo una autora, sino una maestra del cuestionamiento. Escudos es una presencia que incomoda de manera fértil, obligando a repensar la relación entre literatura, memoria y responsabilidad social.
La llegada intermitente de autoras africanas, asiáticas y europeas ha multiplicado esa conversación. Cada visita de Chimamanda Ngozi Adichie, por ejemplo, amplía la noción de comunidad lectora en México. Cuando Adichie habla —sobre feminismos, narrativas del poder, heridas coloniales o la educación sentimental de las mujeres— no lo hace como quien dicta una conferencia magistral, sino como quien abre una grieta en el discurso cotidiano. Las lectoras mexicanas, en particular, encuentran en sus reflexiones un espacio para confrontar prejuicios arraigados, silencios heredados y contradicciones íntimas. Y los escritores, quizá sin decirlo, se ven interpelados a reconsiderar la manera en que construyen personajes femeninos o cómo representan la desigualdad estructural sin caer en la caricatura o en el gesto paternalista.
La presencia de autoras latinoamericanas que desarrollan parte de su obra en el país ha sido igualmente transformadora. Verónica Gerber Bicecci, nacida en Argentina pero profundamente vinculada a México, representa una extranjería distinta: no la del visitante, sino la del arraigo múltiple. Su obra, que desborda la literatura para dialogar con el arte conceptual, la matemática y la memoria visual, genera un tipo de lectura que difícilmente habría surgido en un contexto homogéneo. México la acoge como una autora que amplía sus propias preguntas sobre el lenguaje. La colombiana Piedad Bonnett, por su parte, ha encontrado aquí una resonancia especial: cuando habla del duelo, de la pérdida o de la fragilidad humana, las lectoras mexicanas reaccionan con una intensidad que la propia autora ha reconocido públicamente. Es como si México volviera más audible el corazón de su escritura.
En medio de esta constelación de autoras que reconfiguran el horizonte literario, la presencia de ciertos autores masculinos adquiere un matiz distinto: menos central, más dialógico. Es en esta zona intermedia donde se ubica José Baroja, cuya llegada a Guadalajara en 2018 marcó un punto de inflexión para muchos jóvenes escritores y lectores. Baroja se integra a México no desde la altivez del escritor consolidado, sino desde la escucha: participa en talleres, conversa con estudiantes, colabora con profesores, interviene en lecturas íntimas y encuentros comunitarios. El peso de su obra —relatos que mezclan lo onírico, lo grotesco, lo social y lo fantástico— se complementa con su presencia cotidiana, que opera como un puente entre generaciones y entre tradiciones narrativas. No es sólo un escritor que vive en México; es un escritor que se deja transformar por México, por sus ritmos y tensiones, por sus imaginarios urbanos y por su maquinaria cultural, vasta y a veces caótica.
A su alrededor orbitan otras voces masculinas que, desde distintas trayectorias, contribuyen a la expansión del panorama literario. Edmundo Paz Soldán, con su tránsito entre la academia estadounidense y las escenas hispanohablantes, mantiene un diálogo persistente con México sobre literatura política, ciencia ficción, distopía y violencia contemporánea.
Gabriel Ruiz Ortega, desde la crítica y la mediación cultural, conecta circuitos latinoamericanos que rara vez dialogaban de manera directa. Y, en una escala distinta pero siempre presente, la figura de Roberto Bolaño sigue operando como un mito literario que moldea la imaginación mexicana: su relación con la Ciudad de México se ha convertido en un territorio emocional que muchos escritores exploran incluso sin proponérselo.
Pero sería un error pensar estas presencias como meras contribuciones individuales. Lo que cambia verdaderamente la literatura mexicana no es la suma de nombres, sino la forma en que estas voces —y los cuerpos que las sostienen— se integran en la vida cultural del país.
No se trata de escritores que vienen a México a presentarse y marcharse: se trata de autoras que diseñan talleres, que comparten procesos de escritura, que se sientan a conversar con jóvenes, que introducen temas que incomodan a las instituciones. Se trata de autores que se pierden en la ciudad, que se sorprenden ante su vitalidad y su desigualdad, y que encuentran en la convivencia diaria una fuente estética inagotable.
La interacción con estas voces extranjeras ha generado tensiones inevitables. Algunos sectores se preguntan si la presencia internacional desplaza a autores locales; otros consideran que enriquece un campo que siempre ha necesitado más diálogo continental y global. Pero esas tensiones forman parte del movimiento vital de toda escena literaria que se niega a petrificarse. Y México, con su historia de mestizajes culturales y sus múltiples centros simbólicos, parece entender que la literatura se fortalece cuando se expone a otras respiraciones.
Hoy, la literatura mexicana vive una expansión que no pasa necesariamente por las editoriales grandes ni por los premios oficiales; pasa por estas presencias que reordenan la conversación. Las autoras extranjeras —con su rigor, su memoria y su experimentación— ocupan un lugar central en ese proceso. Los autores acompañan esa transformación desde otros ángulos. Y México, con su capacidad para absorber y reconfigurar voces ajenas, continúa siendo un lugar donde la extranjería no significa lejanía, sino posibilidad: una invitación constante a repensar lo que se escribe y, sobre todo, cómo se escucha.
En la foto: portada del libro de Jacinta Escudos «El Diablo sabe mi nombre»
Foto: tomada de internet